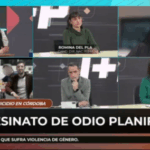En tiempos donde el desprecio busca instalarse como norma y la indiferencia amenaza con volverse política, defender lo humano implica detenerse, sentir y pensar juntas. ¿Cómo sostener comunidad cuando todo parece fragmentarse? ¿Qué prácticas necesitamos cultivar para que el daño no sea naturalizado? Defender lo humano hoy es elegir una política del cuidado en tiempos que empujan al descarte. Desde Católicas por el Derecho a Decidir, nos hacemos el espacio para imaginar, con paciencia y convicción, futuros que reconstruyan lo común.
 Abrimos este espacio para no clausurar interrogantes, para ensayar un pensamiento situado que resista la naturalización del daño. El ciclo de conversaciones “Que el dolor no me sea indiferente” se propuso, precisamente, habilitar esta reflexión plural y crítica.
Abrimos este espacio para no clausurar interrogantes, para ensayar un pensamiento situado que resista la naturalización del daño. El ciclo de conversaciones “Que el dolor no me sea indiferente” se propuso, precisamente, habilitar esta reflexión plural y crítica.
En el último encuentro del ciclo, contamos con las intervenciones del filósofo Carlos Balzi y de la abogada y criminóloga Lillyan Luque, quienes aportaron perspectivas complementarias sobre ética, política y humanidad en tiempos de debilitamiento democrático, violencia social y retraimiento del lazo comunitario. A continuación, compartimos íntegramente sus exposiciones para contribuir al debate público.
Lo humano sin romanticismo: luces y sombras
En su intervención reciente, la filósofa y criminóloga Lillyan Luque propuso un ejercicio incómodo y necesario: pensar el mal más allá de los nombres propios. No para diluir responsabilidades, sino para evitar la tentación de reducir este tiempo histórico a un solo rostro. “Lo humano integra la luz y la oscuridad”, plantea, y recordar esa complejidad es también una forma de no caer en explicaciones fáciles que dejan intactas las estructuras que habilitan la violencia.
Luque advierte que, a lo largo de la historia, el poder buscó “monstruos individuales” a quienes atribuir la crueldad, mientras lo verdaderamente decisivo —las políticas, las instituciones, los discursos que habilitan el daño— quedaba fuera de foco. Ese mecanismo, dice, hoy se repite: señalar a una figura no alcanza si no analizamos las condiciones sociales, culturales y económicas que permiten que proyectos autoritarios ocupen el centro de la escena. No es negación ni equidistancia: es una apuesta ética y política por comprender para poder transformar, sin reproducir aquello que denunciamos.
Su propuesta final resuena con la trama histórica de los feminismos: memoria, redes, cuidado y organización. Frente a un tiempo donde la crueldad se normaliza y el futuro parece clausurado, Lillyan invita a sostener horizonte y comunidad: “Ya pasó el tiempo de las víctimas sacrificiales”. Recordar las luchas que conquistaron derechos, acompañar lo común, restaurar confianzas, no abandonar la democracia ni la vida colectiva. No para romantizar la resistencia, sino para afirmar que la respuesta no está en la venganza sino en la organización, la ternura y la memoria política que nos trajo hasta acá.
Más allá de la razón: sensibilidad como práctica política
En diálogo con la intervención de Luque, Carlos Balzi sumó una clave que resuena fuerte en este tiempo: la razón sola no alcanza. La modernidad prometió progreso, orden y emancipación; sin embargo, fue capaz de convivir —y en muchos casos, de justificar— horrores y exclusiones. El siglo XX lo demostró, y el presente insiste: desigualdad creciente, devastación ambiental, violencia política, vidas precarizadas y un sentido común que empuja al sálvese quien pueda.
Balzi advierte que esta desilusión histórica alimenta la resignación: la idea de que no hay alternativa, de que el futuro se volvió un territorio cerrado. Pero frente a esa parálisis, propone otra vía: recuperar la sensibilidad como herramienta política, la capacidad de conmoverse, de reconocer al otre y de sostener vínculos que no se rigen por la competencia ni la indiferencia. La ética, dice, no nace solo del pensamiento abstracto, sino de los cuerpos que sienten, cuidan y recuerdan.
Lejos de un gesto ingenuo, es una apuesta radical contra el cinismo y la crueldad que hoy avanzan como política de Estado. Imaginar —y practicar— un mundo que no renuncie a la dignidad es, todavía, un acto de resistencia. No porque tengamos certezas, sino porque seguimos creyendo que la salida no está en endurecernos sino en organizarnos sin perder humanidad. Allí, en esa mezcla de razón, memoria y afecto, en esa puerta al campo que se abre cuando la calle parece cerrarse, se vuelve posible insistir: todavía estamos a tiempo.
Una crisis espiralada
Luque introdujo un registro atravesado por la experiencia social y el presente político. Señaló que a las generaciones más jóvenes les ha tocado habitar un mundo signado por la precariedad, la ansiedad y la ausencia de horizontes colectivos. La “inseguridad”, dijo, ya no remite solo al delito, sino a la imposibilidad de proyectar una vida digna, al miedo a quedar fuera, a la pérdida de referencias compartidas.
En ese clima, advirtió, el repliegue individual se vuelve tentador: “yo y mi círculo” como respuesta inmediata a la intemperie. Pero la retirada hacia lo privado no ofrece salida duradera. Frente a la cultura del descarte, la pregunta —incómoda, pero necesaria— es cómo recomponer el lazo social sin negar el conflicto, cómo sostener vínculos que no reproduzcan jerarquías ni sacrifiquen cuerpos en nombre de un bien abstracto.
La respuesta no reside en un retorno romántico a formas pasadas de comunidad ni en una ética sacrificial, sino en prácticas situadas que reconstruyan confianza, responsabilidad y hospitalidad mínima entre quienes comparten el mismo tiempo histórico. No se trata de ingenuidad afectiva, sino de condiciones materiales y simbólicas para la vida en común.
Política del cuidado: ética de lo posible
En ambas intervenciones se reconoce un punto de partida común: lo humano no es esencia, sino construcción histórica, y en esa construcción se juega también la posibilidad de la crueldad. Por eso, pensar la ética —como práctica y como horizonte— es inseparable de pensar las instituciones, los afectos, las condiciones materiales y las decisiones colectivas.
No se trata de oponer sensibilidad a razón ni emoción a política, sino de recuperar dimensiones relegadas de la vida humana que la modernidad desestimó y sin las cuales la democracia se vuelve frágil. La pregunta por cómo vivir humanamente en tiempos que banalizan el daño no admite soluciones inmediatas, pero sí exige una vigilancia ética constante y una responsabilidad compartida.
Ni Balzi ni Luque ofrecen salidas tranquilizadoras. Coinciden en señalar que el desafío no reside en identificar un enemigo único ni en imaginar redenciones finales, sino en volver pensables y practicables aquellas formas de convivencia que la crisis amenaza con clausurar.
La apuesta, si la hay, se ubica en un lugar sobrio: reconstruir capacidades éticas y políticas para sostener la vida común sin sacrificar la dignidad, incluso cuando las condiciones son adversas. Ello supone memoria sin nostalgia, crítica sin cinismo y vínculos sin idealización.
—-
Lyllan Silvana Luque
Abogada (UNC) y especialista en Criminología (UNL). Profesora de Criminología y Derecho Penal I en la Facultad de Derecho de la UNC, con amplia trayectoria en docencia de grado y posgrado en criminología y derecho penal. Ha integrado el Observatorio de DDHH de la UNC y dicta seminarios sobre sistema penal, diversidad cultural y cultura jurídica. Actualmente es asesora de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Delegación Córdoba.
Carlos Balzi
Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Titular de Ética en la Licenciatura en Filosofía y Director del Doctorado en Filosofía de la UNC. Dirige el proyecto de investigación “Prometeo y el algoritmo: la Inteligencia Artificial a la luz del pensamiento sobre la técnica de los siglos XX y XXI” (Secyt-UNC). Es responsable de la traducción, introducción y notas adicionales de Leviatán, de Thomas Hobbes (Colihue, 2019)